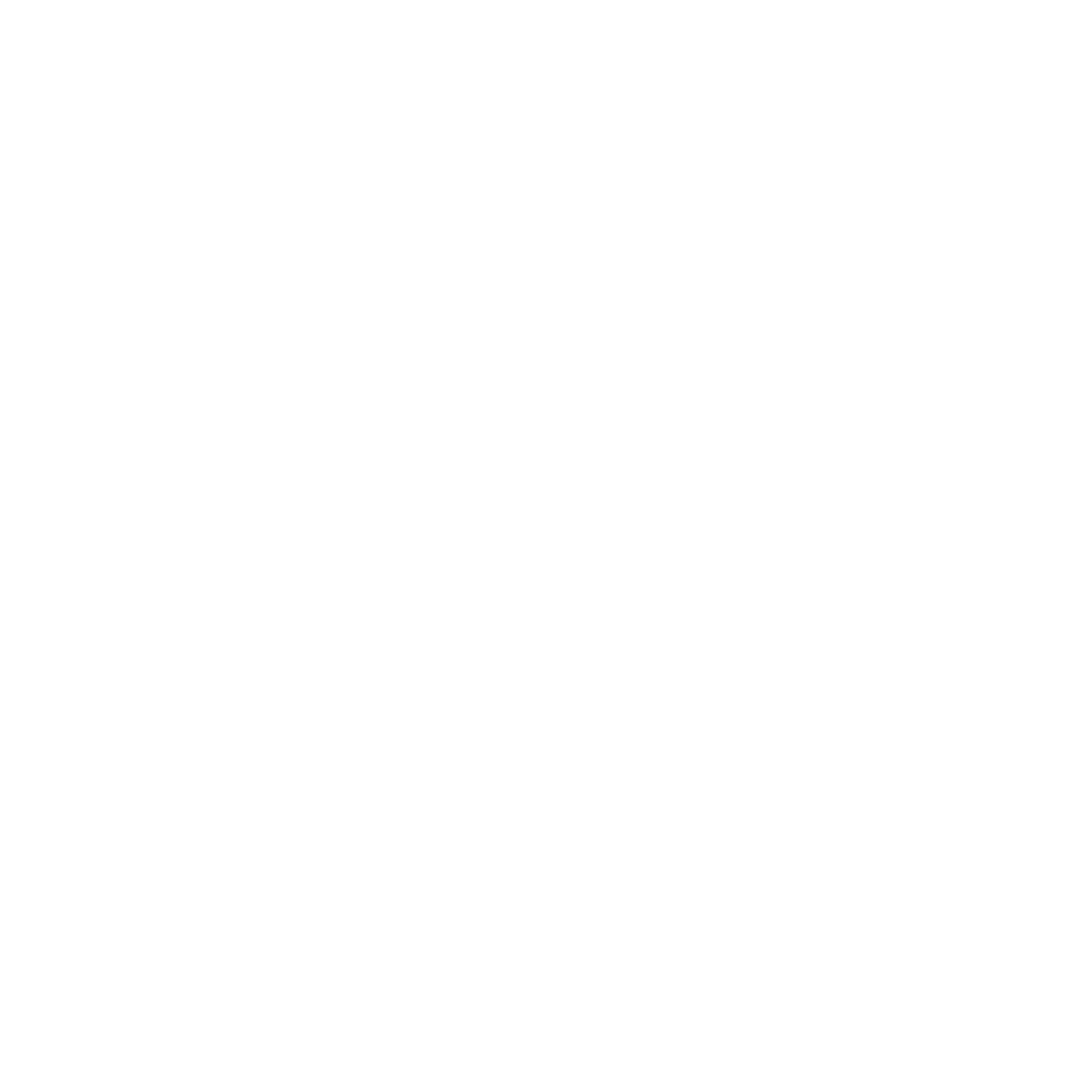16/02/2018.- Por Eduardo Benítez, publicado en Almagro Revista
La terraza de Patricia Aguirre parece haber sido usurpada por una frondosa colección de orquídeas. Una especie de selva doméstica reposa en las paredes medianeras, en la baranda de metal que da a la calle, en las numerosas vasijas ubicadas en el piso. Pero sobre todo en un cuarto ubicado arriba, donde se pueden observar estanterías repletas de frascos, biomas en escala micro y algo que se parece a un botiquín con elementos de esterilización. Como si fuese un quirófano o una sala de experimentaciones químicas. Pero no. Es el lugar donde da rienda suelta a su hobby, donde se sumerge en “su momento” para pensar exclusivamente en texturas, colores, follajes. En ese cuarto se habla de micro orquídeas, de orquídeas rupícolas, de bipinnulas, de micropropagación in vitro. Si uno no supiera que se trata de la antropóloga de la alimentación más respetada del país, sospecharía que se encuentra ante una apasionada alquimista. “Todo esto empezó en Colombia. Me interesé por las orquídeas cuando fui al Instituto de Agricultura Tropical en Cali. Veía cómo crecían y se agarraban a los troncos y quedé maravillada. Pero acá crecen con cuenta gota”, comenta y da a conocer algunos de sus cultivos caseros.
-Mirá… la orquídea tiene la consistencia del polvo facial.
“Yo intenté lograr la Orquídea del Fin del Mundo. Quería hibridar una orquídea Patagónica (chloraea magallánica) con otra de más arriba (chloraea pampeana) para darle un poco más de volumen y que no dependiera tanto de su nicho ecológico. Iba a ser muy bonita, pero no la encontré nunca”. Ahora no parece tan alquimista, más bien podría tratarse de una versión contemporánea del poeta romántico Novalis buscando su imposible flor azul. Sin embargo, reactiva rápido su mirada profesional y enseguida linkea su pasatiempo con la alimentación, su objeto de estudio antropológico: “En la vida cotidiana uno ingiere unas cuantas orquídeas: el azafrán, la vainilla. Y seguro ni lo sabe”.
El primer amor de Patricia Aguirre fue la medicina, pero pronto abandonó la carrera para estudiar antropología. Sus primeros trabajos fueron en antropología médica, haciendo tratamiento ambulatorio para chicos desnutridos en el Hospital de La Matanza y Francisco Solano. Después, durante 30 años, trabajó en el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud. “Puedo decir que soy testigo y formé parte de todos los Programas Alimentarios desde la vuelta de la democracia hasta ahora”, dice con orgullo. Paralelamente a eso forjó su carrera académica, a partir de la cual ha sido docente en los posgrados de FLACSO, la Universidad de San Martín, la Universidad de Lanús; y dirigió más de diez investigaciones. En cierto sentido, Una historia social de la comida, el libro que acaba de publicar Editorial Lugar, es el resumen de todo ese recorrido.
-¿Por qué decidiste encauzar tu trabajo hacia la antropología alimentaria?
-Creo que fue a partir de cosas convergentes. Primero que nada… en mi familia todos cocinaban. Mi madre, mi padre, mi abuela. Había una preocupación por la comida buena, sana y gustosa. Mi madre era una profesional que volvía de trabajar del hospital de Lanús, se bajaba de sus tacos altos y se ponía el delantal para cocinarle a toda la familia. Creo que hay una marca desde mi niñez por el interés por la cocina y la comida entendida como un eje de las relaciones sociales. En nuestro caso de las relaciones familiares porque en la mesa se discutía todo.
-¿Eran habituales las mesas largas con mucha gente en tu familia?
-Tengo recuerdos de situaciones así en las fiestas, donde toda la familia se reunía a comer y a matarse, a solucionar o a empeorar sus conflictos. Porque no somos ángeles viste… no todas las relaciones son divinas. La mesa es un caldero donde se cocinan relaciones de todo tipo, donde se explicitan odios, amores, envidias. También amores, solidaridades, lealtades. La dinámica de la mesa es maravillosa, por eso insisto en que no hay que perderla.
-¿Creés que se está perdiendo?
-Ahora, con la alimentación industrial, se da un picoteo permanente y cada uno come sólo frente a su pantalla. Unos miran deportes y otros miran Netflix. Es un horror eso, porque es la máxima desconexión con el que tenés al lado y una gran conexión con el que está a miles de kilómetros. La industria alimentaria no hace alimentos para comer, hace alimentos para vender. Lo que quiere es que vos picotees, no que comas. Y la publicidad te dice “la mesa es una pérdida de tiempo, la comida casera es grasosa y fea. Comé mi producto envasado mientras caminás y mientras trabajás, que esto es lo moderno”.
-¿Qué valores alimentarios perdió el comensal contemporáneo?
-Mirá… hay un autor, Claude Fischler, que dice que hemos pasado de la gastronomía a la gastro anomia. En el pasado, los pueblos tenían un saber acerca del buen comer porque si no se extinguían. Era una sabiduría acumulada acerca de qué se podía consumir en determinado lugar, cómo se podía conservar. De esa manera se iba formando -entre lo que se sabía, lo que se podía y la tecnología- un saber acerca del buen comer. De hecho, la palabra gastronomía significa saber del vientre. Esto lo tuvieron desde cazadores recolectores en la Patagonia, los romanos en la época de Julio César, los chinos en la época del Emperador Qin, hasta el Papa de los Estados Pontificios. Cuando aparece la industrialización se da un proceso, a partir de las tecnologías de conservación, en el que vos podés comer un durazno al natural en julio cuando en la realidad no hay ni esperanzas de un durazno en esa época. Es algo muy novedoso en la historia de la cultura. No quiere decir que antes no existía conservación: el disecado, el salado y el ahumado lo inventaron los cazadores recolectores hace doscientos mil años. Pero la conservación era mínima respecto de lo que vino después con las latas, los hielos, los procesos de esterilización. Ahora incluso los alimentos se irradian para evitar que se malogren.
-Con la industrialización los alimentos también empiezan a tener un carácter de mercancía…
-Sí. A partir de 1820, suponte, cuando la Revolución Industrial entra en la alimentación, los alimentos empiezan a seguir el mismo proceso que cualquier otra mercancía: se estandarizan, se hacen en una escala mayor, se repiten los procesos. Para hacer duraznos en almíbar ya no va a ser la abuelita la que pele la fruta, sino que va a haber un pelado químico. Ya no se va a llevar a una olla, sino a una autoclave enorme que eleva la temperatura hasta matar gérmenes que ni siquiera habían pensado andar por ahí. Entonces, para qué me voy a molestar en hacer de manera hogareña todo el proceso si puedo comprar una lata.
-¿Cómo cambió el esquema del que hablás en tus textos, de los ricos gordos-pobres flacos del pasado a los ricos flacos-pobres gordos de la actualidad?
-Es el pasaje que hicieron todas las sociedades de mercado que fueron de la escasez a la abundancia, donde la disponibilidad dejó de ser un problema y el problema empezó a ser el acceso a los alimentos. Cuando había escasez, embucharse era verdaderamente excepcional. Ser gordo significaba tener poder y mostrarlo. En la Edad Media, lo más común era ser flaco. Era muy difícil tener una panza, sólo la podían ostentar algunos miembros de la Iglesia y la aristocracia. Lo pobres eran desnutridos porque no tenían, no comían. Con el aumento de la productividad por hectárea, con la aplicación de la ciencia a la producción agroalimentaria, se empezaron a producir una cantidad importante de alimentos, se pudieron conservar cosas que antes se perdían y transportar de una parte a otra del planeta. A partir de ahí, la escasez retrocede y aumenta la cantidad de comida disponible. Lo cuestionable es que, además, la producción se concentró en las grasas, hidratos de carbono, azúcares y ya nos salen por las orejas. No sólo no son saludables, sino que son la base de las enfermedades crónicas no transmisibles de este momento. Pero era fácil, barato y transportable concentrarse en esos productos. Por eso hay que decir que nuestra abundancia es de mala calidad alimentaria. Los alimentos nutricionalmente densos –vitaminas, proteínas- son caros. Los comen sólo los que más dinero tienen. Ahí tenés entonces: hoy la obesidad está sobredimensionada en la pobreza porque los que menos tienen comen los alimentos más baratos de toda la estructura de precios, la chatarra.
Hay una frase que impacta en tu libro donde decís que hoy comemos alimentos sin Historia…
-Es una frase que me dijo una señora en Bolivia y me parece fantástica. En el siglo XX se empezó a intervenir hasta tal punto en los alimentos, que nos enfrentamos a cosas absolutamente desconocidas. Los transgénicos, el zoológico de lactobacillus, los vehículos de fortificación hacen que haya tanta transformación a nivel molecular que no los podemos entender ni por homologación a esos alimentos. No se parecen a nada. La cuestión es que las virtudes de los transgénicos las descubre el productor, no el consumidor.
-Cuestión que debería despertar cierta suspicacia…
-SÍ, y haríamos muy bien en sospechar. La Comunidad Europea hace 20 años que está prohibiéndolos por principios de precaución. Primero quieren ver cómo nos reventamos en esta parte del mundo y después verán si lo aprueban o no. ¿Cuánto cáncer provocaron? ¿Qué cálculos tenemos como resultado? De ahí en adelante, verán.
-O sea que somos una suerte de laboratorio alimentario del mundo…
-A ver… el cuerpo del pobre siempre es el cuerpo de la experimentación. Nunca los países ricos experimentaron con su propio cuerpo. La bomba se la tiraron a Japón. La experimentación con HIV se hizo en África. No sabemos lo que comemos. Por eso la idea de Fischler de Objetos Comestibles No Identificados (OCNI). Vos tenés que creer que adentro de una hamburguesa está lo que te dice el paquete. Ayer compré pan envasado, decía “Pan casero”. ¡Miré la etiqueta y decía que tenía 37 productos! ¿Con cuántos productos se hace el pan? Como mucho cuatro: harina, sal, agua y si querés acelerar el proceso usás levadura.
-Pero decía “Pan casero”, ¿qué pasa con la promesa de la etiqueta?
-¿Vos crees en las promesas publicitarias? Jamás me levanté al rubio de ojos celestes que me promete la publicidad si compro cierto chocolate. El tema es que hemos delegado el control de esas cosas. Por ejemplo, el E-102 o Tartrazina es un colorante permitido pero hace años que los técnicos en alimentos, las nutricionistas, los médicos vienen cuestionándolo porque tiene varias inconveniencias. Incluso algunos psiquiatras consideran que está implicado en el síndrome de hiperactividad infantil. A pesar de eso todos los caramelos de color naranja, las papas fritas de tubo, la gelatina tienen ese colorante.
-Pero existen controles formales para regular estas cosas, ¿no?
-Sí, a través de Bromatología de cada municipalidad, el Instituto del alimento de Rosario, ANMAT, INAL. Son todos sistemas expertos de la modernidad que se supone que ejercen control para que la alimentación sea saludable, ecológicamente producida, etcétera. Pero también uno sabe la capacidad de lobby que tienen las grandes empresas -junto a los medios que son propiedad de ellas mismas- y el proceso de concentración del capital. Hoy el destino de las dietas del planeta tierra lo deciden los directorios de 250 empresas. Qué se va a plantar, cuándo y de qué manera, lo deciden esos gigantescos holdings que se encuentran en el otro hemisferio. La capacidad que tienen de ejercer presión sobre los Estados es directamente proporcional a su poder económico. Es grave. Las empresas, además de guiarse por la lógica del lucro para dar ganancias a sus accionistas, tendrían que hacer productos que sean saludables y con algún tipo de enganche con el patrón alimentario local, y no lo hacen. La identidad es importante. Hoy ni nosotros ni los franceses ni los tunguses hemos podido conservar esa identidad; fuimos arrasados por la alimentación industrial.

-¿Qué opinás de la dieta paleolítica?
-Fue un muy buen trabajo que hizo Eaton en 1985. Esa dieta, que nosotros los antropólogos recogemos en los fogones prehistóricos, servía para sobrevivir en ese ambiente social y cultural del paleolítico. La intención en su momento fue compararla con la dieta actual y ver las diferencias para tomarla como el estándar de la especie humana. Pero hoy la agarraron todos estos zapallos fashion de las modas alimentarias que son cultores de la estupidez paleolítica. Quieren hacer dieta paleo en una sociedad postindustrial. Hoy ni siquiera tenés animales salvajes para sostener ninguna dieta; solo animales que fueron domesticados por el valor de su grasa. Podemos tomar los ejemplos del pasado para ir para adelante pero lo paleolítico fue operativo en su propio pasado. Hay que entender que la alimentación siempre es un fenómeno situado: en un tiempo, en una geografía, en una cultura. No podemos comer como en el paleolítico, ni el neolítico, ni como en la Antigua Roma. ¿Sabemos todo lo que necesitamos para producir nuestros alimentos de manera agroecológica y saludable? Claro que lo sabemos. No se hace porque hay fuertes intereses en sostener este modo actual de producción y de vida.
-Entonces… si ni sabemos lo que comemos, ¿qué haría falta para cambiar ese paradigma?
-Mirá… en un mundo dominado por el mercado vos no comés lo que querés, comés lo que podés comprar. No es un problema de disponibilidad de los alimentos, si no de acceso. Los modos de producción determinan nuestra forma de vivir. Nuestras relaciones están fuertemente condicionadas por el régimen de acumulación. Por otro lado, nosotros somos herederos de un mundo que ya no existe: el mundo de la escasez alimentaria. Seguimos pensando que comer mucho está bien. Sin embargo la frugalidad es una buena norma. Frutas y verduras deberían ser de primer rubro, no el postre. Hay áreas poco exploradas como el consumo de moluscos o de insectos, que quizás en la alimentación del futuro podrían tener algún tipo de importancia.
-En un tu libro decís que no son posibles las elecciones de gusto. ¿Uno no puede afirmar “a mí me gustan los palmitos”, por ejemplo?
-Es posible que lo digas, pero el gusto ha sido formado y condicionado por tu historia. El gusto no se elige libremente, es social. Es como si me dijeras que elegiste hablar castellano. No lo elegiste. Naciste en Argentina y tus padres te enseñaron este castellano aporteñado. Aprendemos a comer igual que aprendemos a hablar. De hecho hay mucha gente que entiende a la alimentación como un lenguaje. Incluso con una gramática donde cada pueblo establece una combinatoria de temperaturas, texturas y sabores que se imponen con fuerza al mundo natural. No hay nada biológico que diga que los fideos tengan que ser acompañados con salsa de tomate y no con helado de crema. La combinación que uno hace es arbitraria, no está en el producto. Está en las categorías culturales que uno proyecta sobre los alimentos. Si naciste en la órbita occidental acompañarás tus fideos con salsa de tomate, si naciste en el lado oriental del hemisferio lo harás con salsa de soja.
-¿Hay una gramática alimentaria que organiza la mesa argentina entonces?
-Por supuesto, hay una gramática que tiene muchísimo que ver con nuestra identidad alrededor de la carne. Durante quinientos años en las pampas la carne fue el alimento más accesible y muchas veces era lo único que había. Por otro lado, nosotros tenemos una mesa sucesiva: entrada fría y salada, primer plato caliente, salado y sólido; postre dulce. En cambio, los chinos y los árabes tienen una mesa simultánea donde las cosas se despliegan todas juntas: desde lajmashin hasta pollo con damasco. La exquisitez de la presentación china te atrae para que vos te sirvas, está todo ofrecido de manera tal que el propio comensal pueda armar su propio “menú”. La maravilla que tiene la construcción social del gusto, es que todas las culturas -ahora y en el pasado- construyeron un gusto de lo necesario que hace que nosotros como individuos elijamos lo que, de todas maneras, estamos obligados a comer como comunidad.

Almagro Revista