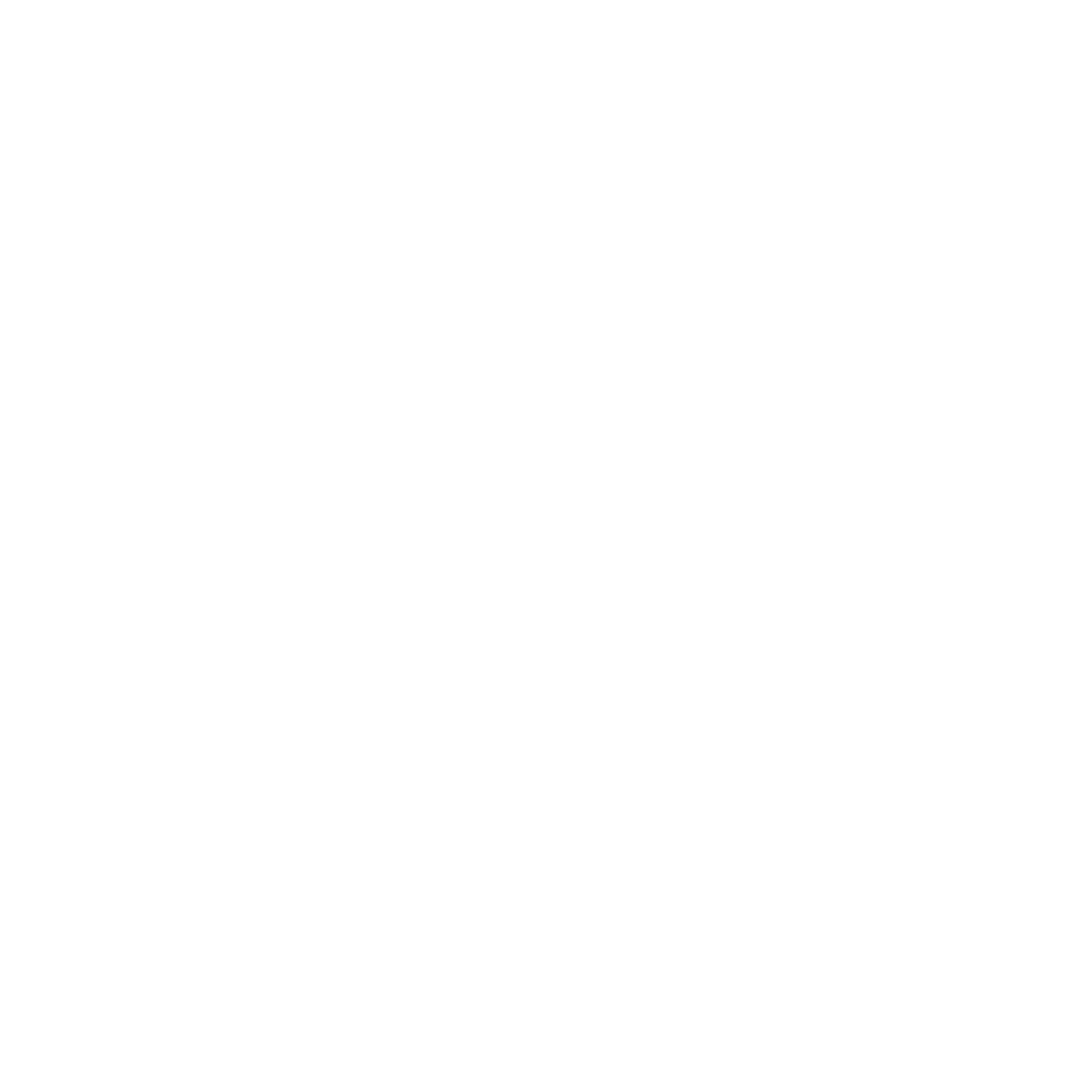En un lugar común se ha convertido señalar que si ciertos modelos de sociedad se generalizaran necesitaríamos dos, tres y hasta cinco planetas para sostenerlos.
Si miramos Australia hablamos de 5,4 planetas, Estados Unidos 4,8 y Suiza 3,3. Por el contrario, si posamos la vista en los países “no desarrollados” –según el parámetro vigente- necesitaríamos menos de uno para solventarlos. En el caso chileno ya vamos en los 2,5.
Son los indicadores de la Global Footprint Network (“Red Global de Huella Ecológica”), que tiene como principio las hectáreas globales (hag): las que necesita un ser humano para vivir indefinidamente. A 2016 la biocapacidad global permite 1,7 hag por habitante, pero en total ya estamos consumiendo 2,6 hag. Es decir, entre todos usamos un planeta y medio. Y claro, un país entra en déficit cuando su hag per cápita supera la biocapacidad de su propio territorio. En este balance Chile también está en deuda: tenemos 3,6 hag per cápita pero usamos 4,4.
Todo esto es una clara demostración de nuestra incapacidad como especie para acometer uno de los más importantes desafíos que tenemos por delante: nuestra propia supervivencia. Y que donde el sistema económico –con sus valores y principios- ha tenido mayor éxito, más impacto ambiental global produce.
Al parecer de tanto repetirlo hemos perdido la capacidad de asombro ante lo que debiera preocuparnos y, por tanto, modificar actitudes y prácticas que nos han hecho llegar a este dilema. Uno que no es solo práctico sino profundamente ético, en el sentido de cómo ciertas acciones afectan a otros que no son responsables de nuestros actos. En particular con aquellos que conllevan las dos principales matrices de todo problema ambiental: sobregirarnos en cuánto le sacamos al planeta destruyendo su capacidad de regeneración, pasarnos de la raya en cuánto y qué desechamos tras todo proceso de transformación.
Primero están las otras especies. Por cierto que es bastante pragmático –e individualista genéricamente hablando- pensar que debemos ser más cautos con la naturaleza porque ella sustenta nuestra permanencia en la tierra. El problema es que no solo permite la nuestra sino la de muchas otras formas de vida que tienen también derecho a la existencia. Esa ética utilitaria y no esencial, de hacer lo correcto solo porque nos conviene, es un paradigma digno de comenzar a mesurar.
Luego está una máxima que debiera ser parte de todo currículo escolar. “Ningún modelo de sociedad es equitativo y ético si no es universalizable. Si no lo es por motivos biofísicos, alguien necesariamente deberá pagar la factura para que se mantenga tu estilo de vida”. Eso ocurre ya en muchas sociedades, donde ciertos estándares por sobre la media solo son posibles de mantener porque hay quienes sobreviven ya no solo bajo esta sino incluso en niveles imposibles, que afectan sus posibilidades reales de vivir en dignidad.
Y, por último, está la estafa piramidal intergeneracional a nivel planetario en que se ha convertido el sistema económico e industrial global. Uno donde la forma de vida humana actual solo es viable en la medida que vamos agotando el futuro vital global. En términos estrictos y generales, vivimos a crédito de la capacidad del planeta de proveer vida. ¿Esperaremos declararnos en quiebra ecosistémica?
El mejor caso es el uso indiscriminado de combustibles fósiles, que no solo no se renuevan (por lo menos en períodos a escala más o menos plausible) sino que sus procesos involucran convertir la atmósfera en un basurero global y la biósfera en un horno incontrolable. Y aún así, el crecimiento económico e industrial a gran escala como mantra (sin límite alguno) sigue siendo para muchos una idea deseable.
Ante tales evidencias, sería lógico cambiar de rumbo. Que asumiéramos como verdad que un modelo económico donde es un imposible terminar con ciertos males no es la senda correcta. Donde si alguien afirmara haber encontrado la cura para todas las enfermedades (coqueteemos con imposibles) aparecería una tropa de expertos a alertarnos de la debacle económica por todos los futuros cesantes de los sistemas hospitalarios, farmacéuticos, médicos, de investigación. Es lo que vemos cuando se plantea terminar con el nada de ético modelo de previsión social, proteger múltiples y fundamentales ecosistemas o algo tan simple como dar al agua estatus jurídico de elemento vital intransable, no propietarizable, para el bienestar común.
Pero no es así. De tanto repetir que necesitamos determinado número de planetas para sustentar cierto modelo de vida o que a tal fecha hemos agotado la cuota que nos corresponde para el año, hemos perdido el sentido de urgencia. De gravedad. Y eso es lo que debemos recuperar. Un sentido común donde hacer lo correcto por nosotros y por los demás (incluidas las otras especies) sea algo deseable.
En el fondo, ejercer una racionalidad más allá de nuestras narices es uno de los caminos. Donde la ética para la vida sea una guía a aplicar y no solo un bello concepto que se encuentra en los –cada vez más necesarios- libros de filosofía ambiental.
Columna escrita por PATRICIO SEGURA Publicado en El Mostrador